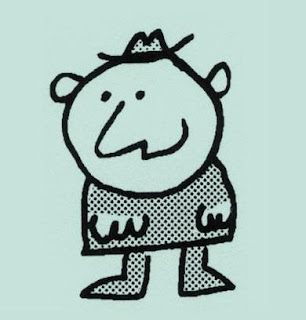Tiene poco más de sesenta años. Es frágil. Su cuerpo es endeble. Camina siempre con la mirada aguzada, como si pretendiera que todo lo que acontece a su alrededor no se le escapase. Aprendí de ella un poco de eso. Hay que estar despiertos, con los ojos en dos lados distintos a un mismo tiempo. Ella lo sabe hacer bien. Hay en ella un impulso a la reflexión cotidiana, a la hechura que no está peleada nunca con la premura: tiene la cualidad de adelantarse a los acontecimientos, los prevé, los imagina, los visualiza un segundo antes de su aparición. En ese sentido, mas no el único, es visionaria.
Su manera de moverse en el mundo siempre ha sido con cautela, con temor casi podría decirse. Esa diligencia es una característica que no la abandona, siempre lleva una especie de prisa que tal vez sea primigenia, aprendida, heredada. No obstante su cuerpo menudo la fortaleza de sus adentros brota a la menor provocación en el ambiente: me viene a la cabeza aquel día en que se interpuso entre el envión de un golpe y yo: lo detuvo, lo recibió, lo amalgamó, lo desapareció antes de que llegara a mí. Es, por donde se le vea, una heroína, una mujer irrepetible, a ratos insondable en sus querencias más acendradas.
Años atrás llevó una pañoleta en la cabeza. Todos los días. Fuera a donde fuera, hiciera lo que hiciera. Su figura era distinguible en todo momento, a su paso por cualquier sitio. Aquel objeto sobre su cabeza se volvió más que costumbre una señal de su presencia. Recuerdo, sobre todo, una blanca con cuadros azules: el contraste con el tono de su piel la hacía parecer hermosa. De hecho, sigue siendo hermosa. Ya no luce una pañoleta, más bien lleva el pelo cortísimo, y una planicie de canas asoma en el norte de su cuerpo.
Definir a una mujer que ha estado en todos los años que se llevan de existencia es una tarea de suyo complicada, pues su presencia va más allá, al antes de venir al mundo: no temo que en esa tarea se me escapen detalles –eso sucederá por más cuidado que se ponga– sino que las letras no alcancen la estatura que ella ostenta. Hay deudas que surgen un día cualquiera y que, con el transcurso del tiempo, se van incrementando a pesar de abonar un poco cada vez que se pueda: la certeza de saldar dicho adeudo no llegará nunca, pues quedar a mano es una posibilidad del todo remota. Mi madre, además, sabe que sus ojos no verán ese día.
“(….) El corazón es una secreta soledad. / Sólo el amor descansa entre dos manos, / y baja en la simiente con un rumor oscuro, / como torrente negro, como aerolito azul, / con temblor de luciérnagas volando en un espejo, / o con gritos de bestias que se rompen las venas / en las calientes noches de insomnes soledades. / Mas la simiente trae a la visible e invisible muerte. / ¡Llamad, llamad, llamad vuestro rostro perdido / a orillas de la gran sombra”
Vicente Gerbasi, “Mi padre el inmigrante” –II–
Su manera de moverse en el mundo siempre ha sido con cautela, con temor casi podría decirse. Esa diligencia es una característica que no la abandona, siempre lleva una especie de prisa que tal vez sea primigenia, aprendida, heredada. No obstante su cuerpo menudo la fortaleza de sus adentros brota a la menor provocación en el ambiente: me viene a la cabeza aquel día en que se interpuso entre el envión de un golpe y yo: lo detuvo, lo recibió, lo amalgamó, lo desapareció antes de que llegara a mí. Es, por donde se le vea, una heroína, una mujer irrepetible, a ratos insondable en sus querencias más acendradas.
Años atrás llevó una pañoleta en la cabeza. Todos los días. Fuera a donde fuera, hiciera lo que hiciera. Su figura era distinguible en todo momento, a su paso por cualquier sitio. Aquel objeto sobre su cabeza se volvió más que costumbre una señal de su presencia. Recuerdo, sobre todo, una blanca con cuadros azules: el contraste con el tono de su piel la hacía parecer hermosa. De hecho, sigue siendo hermosa. Ya no luce una pañoleta, más bien lleva el pelo cortísimo, y una planicie de canas asoma en el norte de su cuerpo.
Definir a una mujer que ha estado en todos los años que se llevan de existencia es una tarea de suyo complicada, pues su presencia va más allá, al antes de venir al mundo: no temo que en esa tarea se me escapen detalles –eso sucederá por más cuidado que se ponga– sino que las letras no alcancen la estatura que ella ostenta. Hay deudas que surgen un día cualquiera y que, con el transcurso del tiempo, se van incrementando a pesar de abonar un poco cada vez que se pueda: la certeza de saldar dicho adeudo no llegará nunca, pues quedar a mano es una posibilidad del todo remota. Mi madre, además, sabe que sus ojos no verán ese día.
“(….) El corazón es una secreta soledad. / Sólo el amor descansa entre dos manos, / y baja en la simiente con un rumor oscuro, / como torrente negro, como aerolito azul, / con temblor de luciérnagas volando en un espejo, / o con gritos de bestias que se rompen las venas / en las calientes noches de insomnes soledades. / Mas la simiente trae a la visible e invisible muerte. / ¡Llamad, llamad, llamad vuestro rostro perdido / a orillas de la gran sombra”
Vicente Gerbasi, “Mi padre el inmigrante” –II–
Imagen: http://www.eleazar.es/