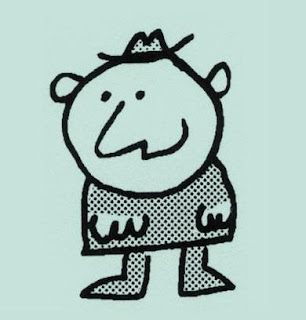
“¿Ya atendiste al señor?”, le dijo la dueña a una de sus empleadas. No era la primera vez que iba a ese lugar a comer y, sin embargo, sí la primera ocasión en que esa mujer decía “señor” al referirse a mí. Por otro lado, en más de un sitio ya se habían dirigido a mí de ese modo: “¿cómo le va?”, me saludó la semana pasada la mujer de la estética donde me rapo el cabello; “señor García Madero, ¿cómo ha estado?” me saluda siempre la mujer que me renta el departamento. La de la lavandería, tan ceremoniosa siempre, no se mide: “señor, ¿se le ofrece algo más?”. Eso de “señor” ya se le está haciendo costumbre a la gente en lo que a mí toca.
El paso del tiempo no es una noción fresca, identificable con facilidad. Es tan escurridiza y brumosa que a menudo echa mano de trucos para perderse de vista. Le hace al mago. Y es que se trata, más bien, de un tópico imposible de acomodar como si armar un rompecabezas fuera el cometido. Y mucho menos si hablamos del tiempo que nos compete: no se tiene cabal cuenta de los años que se tienen hasta que acontece lo inevitable: la impredecible certeza aparece entonces en el espejo, cuya imagen tiene la facultad de devolver al mundo a su sitio.
Acumular años no es una tarea apreciada; podría decirse, además, que es un hábito incomprendido en toda su circunferencia: nadie quiere volverse viejo porque sí, lo que puede hacer es llevar esa condición con un dejo de desparpajo, consciente de los signos más evidentes de un decaimiento insobornable, irreversible; aunque no por ello no disfrutable. ¿De cuántas maneras es posible incorporarse a esa nueva condición de “señor” ante los semejantes? ¿Quién conoce la fórmula para no dar tanto tropezón en ese adecuamiento? ¿De dónde proviene esa mesura que planta paredón ante el embate de la desesperación y la incomodidad? ¿En qué intrincado lugar se ubica esa desazón para sacarle la vuelta?
La figura de “señor” que me viene de cuando era niño dista mucho de la que hoy quizá me endilgan. Aquella era solemne, complicada, adusta, un tanto acartonada incluso. En ese entonces no había modo de descubrir el lado flaco de tan flamante condición: la altura de un título, en este caso sin otra atribución que la que impone la edad, no se mide como se mediría la distancia ni tampoco es dable a adjudicarle un peso específico. Es de suyo inverosímil, independiente. “Señor, su orden de tacos se la entregan de aquel lado”. Y vuelven los años, a cada instante, con su carga despiadada.
“Abandoné las sombras, / las espesas paredes, / los ruidos familiares, / la amistad de los libros, / el tabaco, las plumas, / los secos cielorrasos; / para salir volando, desesperadamente. // Abajo: en la penumbra, / las amargas cornisas, / las calles desoladas, / los faroles sonámbulos, / las muertas chimeneas, / los rumores cansados, / desesperadamente. // Ya todo era silencio, / simuladas catástrofes, / grandes charcos de sombra, / aguaceros, relámpagos, / vagabundos islotes / de inestables riberas; / pero seguí volando, desesperadamente….”
Oliverio Girondo, “Vuelo sin orillas”
Imagen: www.avidos.net
El paso del tiempo no es una noción fresca, identificable con facilidad. Es tan escurridiza y brumosa que a menudo echa mano de trucos para perderse de vista. Le hace al mago. Y es que se trata, más bien, de un tópico imposible de acomodar como si armar un rompecabezas fuera el cometido. Y mucho menos si hablamos del tiempo que nos compete: no se tiene cabal cuenta de los años que se tienen hasta que acontece lo inevitable: la impredecible certeza aparece entonces en el espejo, cuya imagen tiene la facultad de devolver al mundo a su sitio.
Acumular años no es una tarea apreciada; podría decirse, además, que es un hábito incomprendido en toda su circunferencia: nadie quiere volverse viejo porque sí, lo que puede hacer es llevar esa condición con un dejo de desparpajo, consciente de los signos más evidentes de un decaimiento insobornable, irreversible; aunque no por ello no disfrutable. ¿De cuántas maneras es posible incorporarse a esa nueva condición de “señor” ante los semejantes? ¿Quién conoce la fórmula para no dar tanto tropezón en ese adecuamiento? ¿De dónde proviene esa mesura que planta paredón ante el embate de la desesperación y la incomodidad? ¿En qué intrincado lugar se ubica esa desazón para sacarle la vuelta?
La figura de “señor” que me viene de cuando era niño dista mucho de la que hoy quizá me endilgan. Aquella era solemne, complicada, adusta, un tanto acartonada incluso. En ese entonces no había modo de descubrir el lado flaco de tan flamante condición: la altura de un título, en este caso sin otra atribución que la que impone la edad, no se mide como se mediría la distancia ni tampoco es dable a adjudicarle un peso específico. Es de suyo inverosímil, independiente. “Señor, su orden de tacos se la entregan de aquel lado”. Y vuelven los años, a cada instante, con su carga despiadada.
“Abandoné las sombras, / las espesas paredes, / los ruidos familiares, / la amistad de los libros, / el tabaco, las plumas, / los secos cielorrasos; / para salir volando, desesperadamente. // Abajo: en la penumbra, / las amargas cornisas, / las calles desoladas, / los faroles sonámbulos, / las muertas chimeneas, / los rumores cansados, / desesperadamente. // Ya todo era silencio, / simuladas catástrofes, / grandes charcos de sombra, / aguaceros, relámpagos, / vagabundos islotes / de inestables riberas; / pero seguí volando, desesperadamente….”
Oliverio Girondo, “Vuelo sin orillas”
Imagen: www.avidos.net








