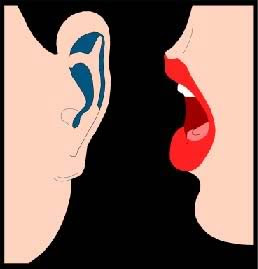Desde tiempos inmemoriales la gente roba. Y lo hace movida por distintas razones, que van desde divertirse, por una mera manía hasta extrema necesidad. Se trata de una actividad que aparece rodeada de una exacta dosis de misterio y extrañamiento; hay en el robo un secreto que se busca develar a cualquier costo. Hoy la sustracción ilegal de cualquier objeto o bien no supone una noticia; sí lo es que robar sea ya un casillero común en toda agenda y que de tan insana proeza se nos haya vuelto costumbre. Y el que esté libre de haber sido víctima de un robo por lo menos una vez que, con tino y fuerza suficiente, arroje al vacío la primera piedra.
El hurto constituye una especie de apropiamiento de una extensión de la víctima del robo. Aquello que es preciado para el propietario embarga, asimismo, una valía intrínseca para el que lo roba. Y en ese malabar del objeto de unas manos a otras –a veces en total despiste o mediante franco enfrentamiento– va contenida una secreta transmisión, que acaba por despojar a uno y por posicionar a otro. Cuando se emplea fuerza en ese arranque del objeto que quiere robarse el asunto toma un tinte cavernario: si de por si el robo se erige como una ofensa a la condición humana, perpetrarlo con exceso de fuerza y violencia adquiere ya un estatus lapidario para la víctima.
Es de todos sabido que hay de robos a robos. Por un par de zapatos hace algunos años me pusieron una navaja en el estómago. Un excompañero de la facultad no tenía empacho en presumir que únicamente se hacía presente en la Fil para robar libros. Los focos del jardín que da a la calle y el de la acera de la casa de la vecina de un día para otro desaparecieron –la mujer se quejó por semanas–. La inventiva para llevar a cabo un robo, incluso para decidir qué hurtar, a menudo resulta disparatada: letreros gastados, loza manchada, peines maltrechos, llantas inservibles, botellas olorosas, juguetes en mal estado, cortinas rasgadas, y toda clase de fierros por demás oxidados. Nada hay que se salve de esta legendaria actividad, que Jean Valjean y Robin Hood elevaran a afición legítima según las circunstancias.
Muchas veces el ratero anda a la caza, a la expectativa todo el tiempo. No vaya a equivocarse de persona, de objeto y peor aún, actuar en el momento menos apropiado: como le pasó a ese ratero del cuento “Eumelia” (Todo y la recompensa, Debate –2002) de Daniel Sada, que en su fugaz aparición y posterior desaparición arranca una bolsa de la mano de una anciana –la misma Eumelia–: una bolsa con el logo de Liverpool que contiene el gratísimo tesoro de un frasquito de excremento. No obstante, la indignación de la mujer fue tal que se arrancó tras él. Prácticamente iba tras la mierda. Se detuvo y maldijo al sujeto. Volvió los pasos.
“Te necesito aquí, más cerca que yo mismo, / te necesito en mí como otros ojos, como otras manos / y otros labios; / caminar con doble pie para que el mundo / escuche pasos claros. // Quiero que llegues para que yo parta / contigo en mí como un retrato / que muestre a cada gente, / a cada paso. // (….) si tú vas a mi lado, / diariamente me dejas tu boca / para que al alejarte / me sirva de tenaza que me separe de mí mismo. // Mi oído lleva tu corazón, cada latido / al ausentarte, suena a sordo estaño. // Voy por las calles, a los cines, a algún parque / con la mitad de mí, la otra mitad, amor, tú la has llevado.”
Juan Bañuelos, “Para que escuchen nuestros pasos” en Espejo humeante (1968)
Imagen: deliriosdelfauno.blogspot.com
El hurto constituye una especie de apropiamiento de una extensión de la víctima del robo. Aquello que es preciado para el propietario embarga, asimismo, una valía intrínseca para el que lo roba. Y en ese malabar del objeto de unas manos a otras –a veces en total despiste o mediante franco enfrentamiento– va contenida una secreta transmisión, que acaba por despojar a uno y por posicionar a otro. Cuando se emplea fuerza en ese arranque del objeto que quiere robarse el asunto toma un tinte cavernario: si de por si el robo se erige como una ofensa a la condición humana, perpetrarlo con exceso de fuerza y violencia adquiere ya un estatus lapidario para la víctima.
Es de todos sabido que hay de robos a robos. Por un par de zapatos hace algunos años me pusieron una navaja en el estómago. Un excompañero de la facultad no tenía empacho en presumir que únicamente se hacía presente en la Fil para robar libros. Los focos del jardín que da a la calle y el de la acera de la casa de la vecina de un día para otro desaparecieron –la mujer se quejó por semanas–. La inventiva para llevar a cabo un robo, incluso para decidir qué hurtar, a menudo resulta disparatada: letreros gastados, loza manchada, peines maltrechos, llantas inservibles, botellas olorosas, juguetes en mal estado, cortinas rasgadas, y toda clase de fierros por demás oxidados. Nada hay que se salve de esta legendaria actividad, que Jean Valjean y Robin Hood elevaran a afición legítima según las circunstancias.
Muchas veces el ratero anda a la caza, a la expectativa todo el tiempo. No vaya a equivocarse de persona, de objeto y peor aún, actuar en el momento menos apropiado: como le pasó a ese ratero del cuento “Eumelia” (Todo y la recompensa, Debate –2002) de Daniel Sada, que en su fugaz aparición y posterior desaparición arranca una bolsa de la mano de una anciana –la misma Eumelia–: una bolsa con el logo de Liverpool que contiene el gratísimo tesoro de un frasquito de excremento. No obstante, la indignación de la mujer fue tal que se arrancó tras él. Prácticamente iba tras la mierda. Se detuvo y maldijo al sujeto. Volvió los pasos.
“Te necesito aquí, más cerca que yo mismo, / te necesito en mí como otros ojos, como otras manos / y otros labios; / caminar con doble pie para que el mundo / escuche pasos claros. // Quiero que llegues para que yo parta / contigo en mí como un retrato / que muestre a cada gente, / a cada paso. // (….) si tú vas a mi lado, / diariamente me dejas tu boca / para que al alejarte / me sirva de tenaza que me separe de mí mismo. // Mi oído lleva tu corazón, cada latido / al ausentarte, suena a sordo estaño. // Voy por las calles, a los cines, a algún parque / con la mitad de mí, la otra mitad, amor, tú la has llevado.”
Juan Bañuelos, “Para que escuchen nuestros pasos” en Espejo humeante (1968)
Imagen: deliriosdelfauno.blogspot.com