
Cuando Antonio José Bolívar Proaño (que vive en El Idilio –no puede haber mejor título para nombrar el lugar donde se nace y vive) se enfrenta a la hembra del tigre cazado por unos gringos en la selva ecuatoriana, sabe en el fondo que el animal no distingue quién atacó a su pareja: en ese milímetro de certeza tiene que encontrar el tiempo suficiente para no sucumbir ante la fiera herida.
Jugar confiado a la lotería, participar en la ruleta rusa, girar en una rueda en la feria: la suerte de Antonio José es todo esto, y sin embargo podría ser también a la inversa. La fortuna no siempre es una condición que conceda ventaja a quien se la topa de frente: si se consideraran detenidamente las increíblemente ínfimas posibilidades de resultar ganador en un sorteo –cualquiera que éste sea y de toda índole– en realidad no se pondría esperanza en suerte ninguna. Y se evitaría, al final, trepar una vez más el escalón decepcionante de la derrota para echarlo luego en el olvido.
Lanzar un volado al aire, jugar al número preferido en la lotería, cruzar una apuesta en un juego de cartas, cerrar los ojos y hundir el acelerador en un crucero en el que la luz de un segundo a otro cambiará de ámbar a rojo o de plano ya indica el alto, son todas situaciones en las que el resultado puede ser, a un mismo tiempo, favorecedor o en contra: resultar agraciado o desgraciado en cualquier suerte es más una conjugación de un sinfín de factores que la injerencia de la convicción y la fe en “el número, cara de la moneda, santo o naipe de la baraja preferidas”.
Lo que le deparaba a Antonio José, en medio de la selva, asediado por la hembra furibunda, no se lo esperaba, y tan es así, que el animal lo llevaba y lo traía de un lado a otro, jugaba con él, con su paciencia y desesperación, y de pronto lo encegueció la luz del boleto premiado: cuando él creía que había errado al elegir el número de su billete, en realidad su fallo había sido considerar a la fortuna como una aliada insobornable. Antonio José retornó a El Idilio, a cobrar el monto de su expedición: el canje consistía para él en un puñado de novelas de amor que el viejo leía en la gastada hamaca de su jacal.
(Antonio José Bolívar Proaño, personaje de Un viejo que leía novelas de amor de Luis Sepúlveda)
“¿Quién lo ayuda a ir al cielo?, por favor. / ¿Quién puede asegurarle la otra vida? / Apiádense del hombre que no tuvo / ni hijo, ni árbol, ni libro. / Los hombres sin la historia son la historia. / Grano a grano se forman largas playas. / Y luego viene el viento y las revuelve, / borrando las pisadas y los nombres, / sin hijo, ni árbol, ni libro”
Silvio Rodríguez, “Sin hijo ni árbol ni libro” en Mariposas
Imagen: fotosgrises.blogspot.com

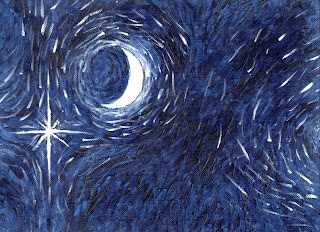







%5B1%5D.jpg)

