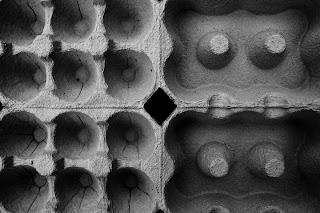No conozco muchas ciudades. La Ciudad de México, por ejemplo. Ni París. Tampoco he ido a Nueva York, Amsterdam o Bogotá. Sin embargo, puedo decir que he estado ahí. De algún modo las he recorrido, husmeado sus recovecos. O por lo menos se trata de una pretensión no del todo irrealizable. Elda siempre dice que no es necesario viajar para conocer lugares, y eso coincide con lo que afirmaba mi maestro de Geografía en la preparatoria: como mejor se conoce los sitios es a través de un mapa, no se requiere recorrerlos con los pies, viajar, moverse de un lado a otro. Eso es un asunto de cansancio e itinerarios que nunca se cumplen al pie de la letra.
Toda ciudad, transparente para los ojos citadinos, envuelve misterios a las miradas ajenas, signos que carecen de un develamiento si no media un estímulo emocional; los cuadros o escenas que se encuentran al paso en cada calle, en cambio, desentrañan rasgos identitarios que se erigen como nortes cuando se intenta comprender su dinámica y a sus habitantes: en los sucesos urbanos es donde mejor se puede conocer, con señales y detalles, aquello que delinea el universo todo de una ciudad que se visita con asiduidad no obstante vivir en su interior.
Una ciudad termina siendo un lugar al que nos habituamos, un sitio al que a menudo dejamos por un rato pero, pasado un tiempo o cumplido el cometido, retornamos con la querencia renovada: en esa mecánica de vueltas y partidas trocamos lo que hemos sido por un sueño que lleva signado en la frente la ilusión de lo venidero. Si en la ciudad cercana, propia, inteligible, familiar no hay lugar para una simbiosis inalterable, imbatible entre cada habitante y ella, no hay otro nexo que pueda religarlos al mundo. La pérdida, de ser así, es descomunal, irreparable casi.
Toda ciudad, ciega, torpe al avanzar, despliega sus tentáculos y atenaza lo que la rodea. Es un imán que con renovado vigor atrae hacia sí a quienes diariamente la ponen patas para arriba, no hay escapatoria. La ciudad, dicen, está hecha para recorrerse, para aspirar sus olores, para escudriñar sus rincones, para morirse en ella: esas largas estadías mirando una calle, detenido en el centro del tráfico del mundo, enclavado en una noche de ésas que se tragan todo, preso de ese viento que deambula en la alta noche constituyen los mejores asideros para no permanecer en ella muriendo estérilmente.
“Pañuelo del adiós, / camisa de la boda, / en el río, entre peces / jugando con las olas. / Como un recién nacido / bautizado, esta ropa / ostenta su blancura / total y milagrosa. / Mujeres de la espuma / y el ademán que limpia, / halladme un río hermoso / para lavar mis días”
Rosario Castellanos, “Lavanderas del Grijalva” en El rescate del mundo
Toda ciudad, transparente para los ojos citadinos, envuelve misterios a las miradas ajenas, signos que carecen de un develamiento si no media un estímulo emocional; los cuadros o escenas que se encuentran al paso en cada calle, en cambio, desentrañan rasgos identitarios que se erigen como nortes cuando se intenta comprender su dinámica y a sus habitantes: en los sucesos urbanos es donde mejor se puede conocer, con señales y detalles, aquello que delinea el universo todo de una ciudad que se visita con asiduidad no obstante vivir en su interior.
Una ciudad termina siendo un lugar al que nos habituamos, un sitio al que a menudo dejamos por un rato pero, pasado un tiempo o cumplido el cometido, retornamos con la querencia renovada: en esa mecánica de vueltas y partidas trocamos lo que hemos sido por un sueño que lleva signado en la frente la ilusión de lo venidero. Si en la ciudad cercana, propia, inteligible, familiar no hay lugar para una simbiosis inalterable, imbatible entre cada habitante y ella, no hay otro nexo que pueda religarlos al mundo. La pérdida, de ser así, es descomunal, irreparable casi.
Toda ciudad, ciega, torpe al avanzar, despliega sus tentáculos y atenaza lo que la rodea. Es un imán que con renovado vigor atrae hacia sí a quienes diariamente la ponen patas para arriba, no hay escapatoria. La ciudad, dicen, está hecha para recorrerse, para aspirar sus olores, para escudriñar sus rincones, para morirse en ella: esas largas estadías mirando una calle, detenido en el centro del tráfico del mundo, enclavado en una noche de ésas que se tragan todo, preso de ese viento que deambula en la alta noche constituyen los mejores asideros para no permanecer en ella muriendo estérilmente.
“Pañuelo del adiós, / camisa de la boda, / en el río, entre peces / jugando con las olas. / Como un recién nacido / bautizado, esta ropa / ostenta su blancura / total y milagrosa. / Mujeres de la espuma / y el ademán que limpia, / halladme un río hermoso / para lavar mis días”
Rosario Castellanos, “Lavanderas del Grijalva” en El rescate del mundo
Imagen: http://www.bici10.org/