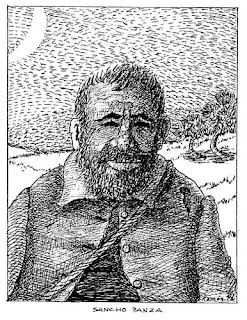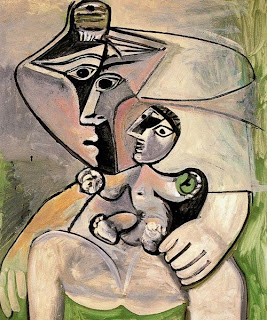Decían que el maestro Corona era duro, implacable. Su esposa, de nombre Evelia, también maestra, y que acusaba un problema agudo de poliomelitis –llevó siempre bastón–, era todo lo contrario; esto lo decían muchos, incluida mi hermana que fue alumna de ambos. Ninguno me dio clases en los seis años de primaria como para comprobar ambos decires. Sin embargo, en dos años –cuarto y segundo grados– mi grupo quedó a un lado del de Corona: hasta el aula nuestra llegaban gritos y exabruptos del profesor. Y también algunos lloriqueos de los alumnos: más de alguno afirmaba que daba reglazos en las manos, y zampaba sopes a diestra y siniestra.
El maestro Corona era de estatura considerable, y tenía un cuerpo recio, abundante: aunque se le veía lleno no era gordo, ni su masa corporal flaqueaba en los extremos. Era, como se dice por lo común, un tipo robusto. Yo me proponía siempre no topármelo en los pasillos, ni en ningún otro lugar; pero más de alguna vez nuestros caminos se cruzaron y al verlo a los ojos yo huía espantado, como si de aquella mirada emergiera un infierno a punto de desatarse. La maestra Evelia era del todo distinta: lo que no implica necesariamente que no se llevaran bien. Quizá Corona cambiaba de armadura hacia el mediodía, al abandonar la escuela todos los días.
Corona era disciplinado, y como tal exigía a sus alumnos tal hábito. Alguna ocasión escuché que no permitía que se le interrumpiera, salvo si se trataba de extrema necesidad. Permisos para salir al baño ni pensarlo, estaban prohibidos: había que acudir a los retretes durante el recreo. Corrían rumores de que más de uno de sus alumnos había sucumbido ante la urgencia de desahogar sus desechos: si así sucedía, se les castigaba con tres días no de ausentarse de clases, sino de cumplir con doble tarea y ser el primero en llegar al salón, so pena de una extensión del castigo. Cosa que, por ningún motivo, podía conmutarse.
Traigo esto a colación a propósito de que hace pocos días me topé con Corona. Obviamente no me reconoció –no sé si este verbo sea el más idóneo, pues en plata rigurosa debo decir que nunca me conoció–. Lo vi todavía recio de cuerpo, pero su mirada ya no es aquella que ardía a todas horas. Y su modo de caminar ha menguado. Iba con Evelia y su eterno bastón: él, con todo, la ayudaba al momento de subir o bajar aceras. Desconozco si Corona sigue dando clases: decían que así como era duro también se le podía considerar un buen maestro. No pongo en duda tal cosa, pero al verlo de nuevo he imaginado, una vez más, cómo sería su gesto hirviente al momento de propinar los reglazos en las manos.
“Vengo de un reino extraño, / vengo de una isla iluminada, / vengo de los ojos de una mujer. / Desciendo por el día pesadamente. / Música perdida me acompaña. // Una pupila cargadora de frutas /se adentra en lo que ve. / Mi fortaleza, / mi última línea, / mi frontera con el vacío / ha caído hoy.”
Rafael Cadenas, “Coney Island –1” en Una isla (1958)
Imagen: www.threechurches.wikidot.com