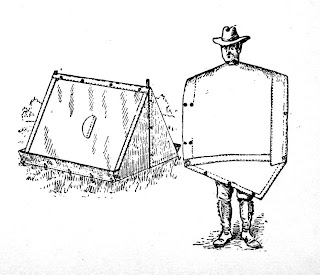El nombre de Silvia nunca aparece en la narración. Puede, por esto, tratarse de un fantasma. Pero no, ella lleva la voz, el hilo del relato. Mas su nombre, Silvia, nunca aparece, nunca es pronunciado; como si la consigna en los demás fuera ésa, dictada de antemano, prefigurada con visión futurista. Aun cuando los otros personajes le hablan, la increpan, la amonestan, le muestran cariño, la llaman, su nombre, Silvia, no figura en toda la novela. Silvia no, no está. Pero sí está.
El del protagonista masculino sí aparece; innúmeras figuraciones. Muchas veces se lee, se deletrea, se rememora. Incluso en algunos capítulos brota tres o cuatro veces, casi con un hartazgo predestinado. El nombre de él siempre en boca de ella, siempre traído a colación por ella, siempre a propósito de algo vivido o dicho en presencia de ella. Su nombre la colma, lo hace quererlo. El nombre de él cuál es, importa ahora nombrarlo: José Carlos. Lo único cierto es que allí adquiere sentido: la brújula de la narración guía hacia ese nombre, apunta hacia ese norte, no se extravía un ápice si se dirige hacia el nombre de él.
Al final ella se queda. Él se marcha. El nombre de él se va consigo. El de ella se rezaga, se oculta aún más. El encuentro por los dos deseado no tiene lugar: él y su nombre desaparecen, se pierden entre el rumor de los autos que atraviesan una carretera en la costa italiana, insomne. El encuentro por los dos deseado no acontece: ella y su nombre (nunca mencionado, nunca subrayado, nunca visto, nunca acariciado) también perecen, de diferente forma, en circunstancias nada semejantes, en un país distinto. El nombre de él se aletarga. El de ella se enrosca todavía más.
Los nombres son importantes. Llevan su carga de emotividad. Aportan veracidad, confianza, arraigo incluso. “Conoces el nombre que te dieron, no conoces el nombre que tienes” (Libro de las Evidencias) reza el epígrafe de Todos los nombres, novela del portugués José Saramago. Pero en esta novela, aparecida en los últimos años de la década de los setenta en México, el nombre no es lo más importante en cuanto a ella se refiere, no así en lo que tiene que ver con él. Ella, Silvia, es nada más que voz. Él, José Carlos, en cambio, lleva mano en todos los renglones, en todos los capítulos, en la totalidad del relato.
(La novela es La mañana debe seguir gris, de Silvia Molina, que aborda la relación amorosa entre ésta y el poeta tabasqueño José Carlos Becerra en Londres.)
“Voy a nombrar las cosas, los sonoros / altos que ven el festejar del viento, / los portales profundos, las mamparas / cerradas a la sombra y al silencio. // (….) Y la pobreza del lugar, y el polvo / en que testaron las huellas de mi padre, / sitios de piedra decidida y limpia, / despojados de sombras, siempre iguales. // (….) Y nombraré las cosas, tan despacio / que cuando pierda el paraíso de mi calle / y mis olvidos me la vuelvan sueño, / pueda llamarla de pronto con el alba”
Eliseo Diego, “Voy a nombrar las cosas”
Imagen: sabe-a-pollo.blogspot.com
El del protagonista masculino sí aparece; innúmeras figuraciones. Muchas veces se lee, se deletrea, se rememora. Incluso en algunos capítulos brota tres o cuatro veces, casi con un hartazgo predestinado. El nombre de él siempre en boca de ella, siempre traído a colación por ella, siempre a propósito de algo vivido o dicho en presencia de ella. Su nombre la colma, lo hace quererlo. El nombre de él cuál es, importa ahora nombrarlo: José Carlos. Lo único cierto es que allí adquiere sentido: la brújula de la narración guía hacia ese nombre, apunta hacia ese norte, no se extravía un ápice si se dirige hacia el nombre de él.
Al final ella se queda. Él se marcha. El nombre de él se va consigo. El de ella se rezaga, se oculta aún más. El encuentro por los dos deseado no tiene lugar: él y su nombre desaparecen, se pierden entre el rumor de los autos que atraviesan una carretera en la costa italiana, insomne. El encuentro por los dos deseado no acontece: ella y su nombre (nunca mencionado, nunca subrayado, nunca visto, nunca acariciado) también perecen, de diferente forma, en circunstancias nada semejantes, en un país distinto. El nombre de él se aletarga. El de ella se enrosca todavía más.
Los nombres son importantes. Llevan su carga de emotividad. Aportan veracidad, confianza, arraigo incluso. “Conoces el nombre que te dieron, no conoces el nombre que tienes” (Libro de las Evidencias) reza el epígrafe de Todos los nombres, novela del portugués José Saramago. Pero en esta novela, aparecida en los últimos años de la década de los setenta en México, el nombre no es lo más importante en cuanto a ella se refiere, no así en lo que tiene que ver con él. Ella, Silvia, es nada más que voz. Él, José Carlos, en cambio, lleva mano en todos los renglones, en todos los capítulos, en la totalidad del relato.
(La novela es La mañana debe seguir gris, de Silvia Molina, que aborda la relación amorosa entre ésta y el poeta tabasqueño José Carlos Becerra en Londres.)
“Voy a nombrar las cosas, los sonoros / altos que ven el festejar del viento, / los portales profundos, las mamparas / cerradas a la sombra y al silencio. // (….) Y la pobreza del lugar, y el polvo / en que testaron las huellas de mi padre, / sitios de piedra decidida y limpia, / despojados de sombras, siempre iguales. // (….) Y nombraré las cosas, tan despacio / que cuando pierda el paraíso de mi calle / y mis olvidos me la vuelvan sueño, / pueda llamarla de pronto con el alba”
Eliseo Diego, “Voy a nombrar las cosas”
Imagen: sabe-a-pollo.blogspot.com