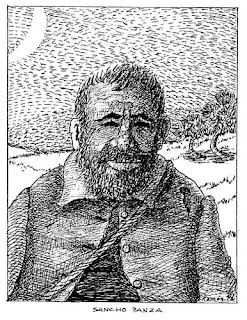El rumor afuera crecía. Primero, sólo pequeños arañazos a las paredes. Tan inútiles que si se ponía atención en otra cosa podían pasar desapercibidos. Después, sin embargo, la cosa aumentó en vigor y estruendo. Se trataba de una tormenta de ésas que pasados los años ocupan un lugar privilegiado en la memoria. Su insistencia en las ventanas y en el techo llegó a convertirse en un rumor que taladraba los oídos, en una especie de sonsonete que parecía no iba a apagarse nunca. Si por la ventana se había percibido una lluvia menuda, amigable, ahora la tormenta no poseía ninguna gana de hacer amistad con nadie, antes bien cargaba con todo lo que podía.
Recordaba chubascos furibundos de un tiempo que hubiera apostado ya había sido borrado. Pero estaban allí, latentes, expectantes, a la caza del momento oportuno para cruzar como saeta el cielo brillante. Las lluvias obedecen también, como la vida y las personas, a un tiempo cíclico: se anuncian, llegan, se van y retornan. Como en el tiempo rulfiano: un buen día puede tronar el cielo, puede venir la lluvia, puede llegar la primavera. En esas continuas presencias las lluvias van sedimentando su posterior evocación: en el intento de olvidarlas radica, paradójicamente, el conjuro que las prolonga en la memoria y en el tiempo. No se ha inventado todavía la palabra que las capture y las deshaga en un dos por tres.
Contemplar un aguacero, guardándose de sus efectos, hoy ya se considera un viejo oficio; no el más antiguo ni el de más prestigio, pero sí uno que una vez practicado no es posible abandonar. Y no se trata de un intento de hacer poesía, sino de aprehender lo que ese destilado aluvión puede dejar en el corazón del hombre: el agua de lluvia no se guarda en cofrecitos, ni en cajitas musicales o en arcones cuyo destino es el rincón más empolvado y menos frecuentado de la casa en donde se vive. El mejor recipiente para el agua de lluvia es el rostro vuelto al cielo, con la boca abierta.
Un buen día amanece lloviendo. Y ello, aún en estos tiempos, se considera el preludio de una jornada memorable. Fuera de la lata –para algunos– que obliga a cargar con paraguas y atiborrarse de chamarras o impermeables una mañana lluviosa es propicia para la lectura conversada, para estrechar vínculos con personajes literarios ligados a ciudades cuyo clima más común es de lluvia permanente no es comparable con nada. La insistencia en tales atributos no pasará inadvertida. Y, acostumbrados los comensales a esa atmósfera, cada uno irá enumerando una querencia que, de algún modo u otro, aparecerá ligada a una lluvia siempre tenida en cuenta, aunque de sus efectos no quede rastro ninguno.
“Si muero pronto, / sin poder publicar ningún libro, / sin ver la cara que tienen mis versos en letras de molde, / ruego, si se afligen a causa de esto, / que no se aflijan, / si ocurre, era lo justo. // Aunque nadie imprima mis versos, / si fueron bellos, tendrán hermosura, / y si son bellos serán publicados: / las raíces viven soterradas, / pero las flores al aire libre y a la vista. / Así tiene que ser y nadie ha de impedirlo. / Si muero pronto, oigan esto: / no fui sino un niño que jugaba. / Fui idólatra como el sol y el agua, / una religión que sólo los hombres ignoran. / Fui feliz porque no pedía nada / ni nada busqué. / Y no encontré nada / salvo que la palabra explicación no explica nada.”
Fernando Pessoa, “Si muero pronto” (Alberto Caeiro, heterónimo)
Imagen: gbvalle.blogspot.com